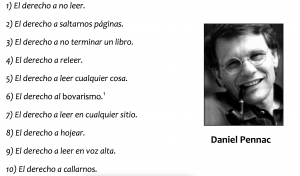La quema de libros de la historia reciente más conocida se produjo el 10 de mayo de 1933 en la Opernplatz de Berlin, durante los primeros años de la Alemania nacionalsocialista, más conocida como la Alemania NAZI. Durante la noche, de forma que el aquelarre iluminara la infamia como preludio de los tiempos oscuros que estaban por llegar durante los siguientes 12 años de gobierno, se quemaron las ideas que no comulgaban con una visión totalitaria que exigía la democratización de las instituciones, la socialización o la nacionalización de las grandes empresas.
Llama la atención que semejantes acciones las llevaran a cabo no solo los zotes del nuevo partido, sino estudiantes universitarios de un país que siempre se distinguió por ser cuna de intelectuales en todos los ámbitos. Cuesta creer, que en aquellos primeros años del nacionalsocialismo, los gañanes y macarras que todo movimiento político cuenta entre sus filas, lograran convencer a las masas más formadas y mejor preparadas para que actuaran de aquella manera. De la cancelación de la cultura al genocidio solo quedaban unos cuantos pasos que, por desgracia, se terminaron por dar.
Hemos visto este ansia por aniquilar la expresión cultural y relegar a la inexistencia del oponente ideológico de forma más cercana en el tiempo en Kabul, algo parecido a lo que en Roma se denominó «damnatio memoriae». Allí se erigían dos monumentales estatuas de Buda construidas en el siglo V. Los talibanes las devastaron después de 25 días con dinamita, disparos de tanques y cohetes. Es un mecanismo difícil de asimilar para una mente más o menos sana: la intención no de disentir de aquello que no se comparte, sino de eliminarlo del espacio incluido el tiempo pasado.
Resulta tristemente desalentador como todavía hoy en las universidades españolas convive gente brillante con auténtica indigencia intelectual. Hay quien pretende derribar las estatuas de Cristobal Colón por genocida mientras admira el Acueducto de Segovia comiéndose un cochinillo a modo de Saturno devorando a su hijo. O quien pretende convertir la Plaza de las Ventas en un mercadillo de perroflautas, pero paga para entrar en el Coliseo y se rila de gusto al ver la arena donde se cometieron crímenes en masa para diversión del pueblo. De una hemiplejía intelectual como la que se está poniendo sobre la mesa solo pueden sobrevenir desgracias.
Hay que alertar que esa forma de entender las identidades y la cultura de los pueblos continúa vigente en nuestros días. No hemos aprendido apenas nada de la Historia. Por alguna razón que desconozco, al poder suelen llegar individuos medio trastornados que, como Nerón, tienen una clara tendencia a provocar fogatas. Una vez en el cetro estos gusanos se convierten en capullos que, por lo general, antes de romper el tejido que les envuelve y volar para siempre, dejan un rastro de cagadas que no son fáciles de limpiar para las siguientes generaciones.