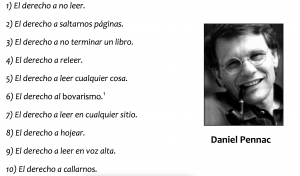Yo nunca he tenido un perrito enano y chillón, de esos que son un punto coñazo. (escrito punto, no puto). Tengo que decir que a mí me encantan los perros (disculpen que no desdoble y diga que también las perras porque se monta el lío), y que he tenido varios y de varias razas, pero nunca uno de esos animalitos molestos y mal educados. Usted me entiende, de esos de los que te ven pasar y tratan de mordisquearte el tobillo, o se afanan en rayarte la oreja con sus ladridos estridentes y chillones. El equivalente en sapiens al tipo que se infiltra en cada grupito de wasap o comunidad de afines para ladrar desde la valla a todo el que pase cerca.
Al perrito le interesa sobre todo su cubo de pienso. El otro día me dijeron que tener un perro se reduce a dos cosas: estar todo el día vigilando a ver qué come la mascota y, al mismo tiempo, ser observado por el animal para ver qué come su dueño. El perrito piensa en código come bolitas, como el sapiens sin domesticar lo hace en el idioma toca pelotas. El resultado, francamente, es el mismo: se trata de que el cubo del pienso esté a su hora resueltamente provisto de la recompensa.
Pensaba esto porque el perrito es una animal noble, aunque su compostura no siempre agrade a todo el mundo dependiendo del sitio, la concurrencia o, incluso, del estado físico o anímico del chucho. La sociedad se va haciendo, por suerte, cada vez más tolerante y comprensiva con estas especies que nos acompañan desde hace miles de años. A algunos, y lo sé por experiencia, solo les falta hablar, que es justo lo que les sobra a sus dueños en muchos casos y que, más que hablar, ladran por donde van en defensa de sus bolitas de pienso.
No hay un tonto sin su afán como no hay un grupo de wasap sin un gilipollas tamaño Yorkshire. Los hay de los dos antiguos sexos, claro es, con rajita y con churrita. Sin embargo, a la hora de emitir esos ahogos desafinados de garganta son indistinguibles: suenan igualmente a puerta oxidada de herrumbres y antiguallas en su afán por no romperse. Es como si el resuello les limitara el entendimiento, y en vez de emitir algo coherente, gargajearan un esputito rancio y breve como una babita floja.
Yo respeto mucho, como no puede ser de otra manera, la necesidad perruna de comer sus bolitas de pienso a las horas que toca. Y, por supuesto, que defiendan su territorio: eso es defensa digna. Pero me resulta patético que el sapiens mute a perrito, para lanzar tarascadas mojoneras por doquier cada vez que cree que se va a quedar sin sus pelotitas de pienso o sin las sobras mordisqueadas de la cena de sus amos.