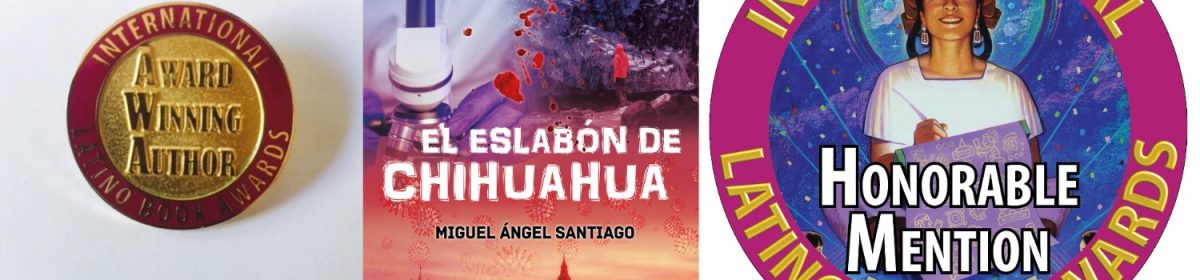Visible o invisible, de eso va el libro que acabo de terminar. Es corto, se lee en una tarde. Lo escribe un periodista conocido en los medios de comunicación. El objetivo del «ensayo» es, según mi entendimiento, decir a los autores o creadores de contenidos que quienes mandan en este mundo son los periodistas. Este objetivo parte de una razón y una premisa: la razón es que ellos son los que mandan, la premisa que si no te sabes dirigir a ellos eres un ceporro. Por ejemplo, si envías un email y te permites unas líneas iniciales de saludo cortés es porque eres gilipollas y les haces perder el tiempo.
Yo a menudo pienso lo mismo de mi vecina del quinto. Algunas mañanas se sube al ascensor y me saluda con simpatía, me sonríe y me desea los buenos días. Estoy seguro de que es un tiempo perdido utilizado innecesariamente en los preliminares, y que por ello nunca se consuma la aventura durante el trayecto que, de eso no estoy muy seguro, ella piensa cada día.
Desde que me dio por escribir e intentar hacerme hueco en el mundo de las letras, solo he encontrado gente que manda. Me refiero a individuos que no escriben ni crean contenidos, pero son los que mandan en el business. Tenemos a los editores, por supuesto, sin ellos nada que hacer. Pero hay que añadir a los libreros, correctores, diseñadores, marquetinianos, distribuidores y, por si fuera poco, los periodistas. Ellos deciden, antes eran los críticos a sueldo, quién es bueno, malo, o qué se da a conocer y qué no.
Esto no es nuevo. En el mundo de la música, por ejemplo, ha ocurrido siempre. Cuando el autor llega al plato de lentejas es porque ya ha dado de comer jamón de bellota y langostinos a un número de «gente necesaria» equivalente a cinco legiones romanas. Y si el creador de contenidos quiere jamón y langostinos tendrá que pescar 1 por cada 10 o cortar 10 lonchas para comer 1 y repartir las otras 9. Esto, antes de que Hacienda se arrime al pastel.
Crear cosas: novelas, poemas, pinturas, estas cosas tradicionales que se comen una parte de nuestras vidas muy considerable, es de tontos y tontas. Por lo general lo hacemos palmando pasta, y cuando en alguna ocasión suena la flauta se sienta a la mesa hasta el Sursuncorda y ya, para colmo, que se llegue el periodista y te diga que además de tonto, te toca pagar la cuenta.