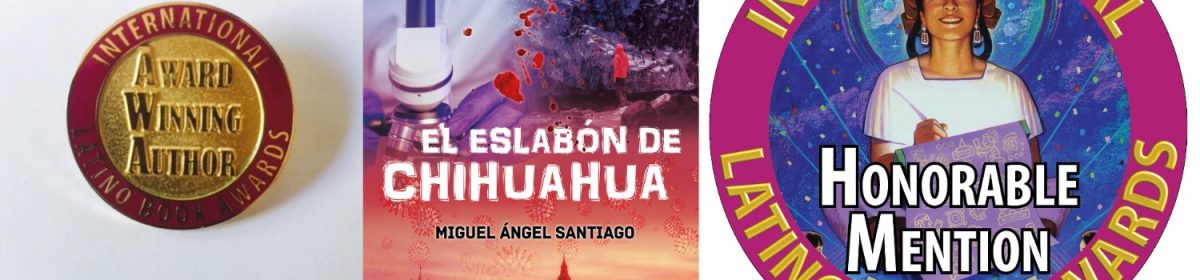El pasado viernes 25 de noviembre se celebró el día internacional de la violencia contra la mujer. Algo que, en sí mismo, es un noble fin y una vergüenza que todavía exista la necesidad de reivindicar algo así. La violencia contra las mujeres, simplemente, no debe existir. Ni contra el resto de seres humanos que no son mujeres, tampoco. Sin embargo, y puesto que es un día internacional, quise echar un vistazo a la situación en todo el mundo para ver que esperanzas nos cabe tener al respecto y consultar algunos datos.
Lógicamente, y dadas las fechas y los acontecimientos deportivos, lo primero que hice fue darme un paseo virtual por Qatar. Un país en el que la represión y la violencia contra las mujeres sí, allí sí, se ejerce por el simple hecho de ser mujer. Pero esa, a pesar de lo que nos quieren hacer ver, no es la situación en todos los lugares donde existe violencia contra una mujer. Donde un salvaje, borracho, machista, despechado o de mente criminal acaba matando a su mujer, su cuñada o a la vecina del quinto o a una joven a la que no conoce. En 2020 en España 119 mujeres fueron asesinadas, no siempre en el entorno familiar ni entre ciudadanos españoles, y 179 hombres también fueron asesinados por diferentes causas. El problema es evidente: cada muerte es una tragedia que impacta a otras muchas personas.
También quise saber el por qué de la elección del día 25 de noviembre de entre los 365 que hay cada año. Y aquí aparecen las hermanas Mirabal, naturales de uno de los países más bonitos del mundo: República Dominicana. Las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas por orden del dictador Leonidas Trujillo —que en el infierno esté— por razones políticas, no por ser mujeres que también lo eran. Los hechos ocurrieron el 25 de noviembre de 1960. Y por los mismos motivos que ellas fueron asesinados algunos familiares y maridos, que eran hombres.
La novela «La fiesta del chivo» de Vargas Llosa, una obra maestra, narra los acontecimientos en aquel país hasta que la disidencia acabó asesinando también al infame dictador Trujillo. Una época en la que el machismo era la norma, como en España y en muchos países, y unas mujeres y sus maridos se rebelaron y pagaron con sus vidas. Esa es la verdadera historia referente al 25 de noviembre, que dicho sea de paso, poco tiene que ver con lo que en algunos sitios se celebra o se quiere celebrar desde la manipulación ideológica.
Pensaba esto, porque esta semana nos hemos gastado todos los españoles un millón de euros de los impuestos en un burdo intento de atacar a un periodista usando el feminismo como escusa. Un acto de violencia institucional, mentecato, mal montado y desmontado a la media hora por el atacado con pruebas irrefutables. Y, seguramente, cobrado por alguna amiga con una reciente agencia de publicidad abierta al abrigo del sectarismo más rancio y fatuo. No tiene desperdicio: