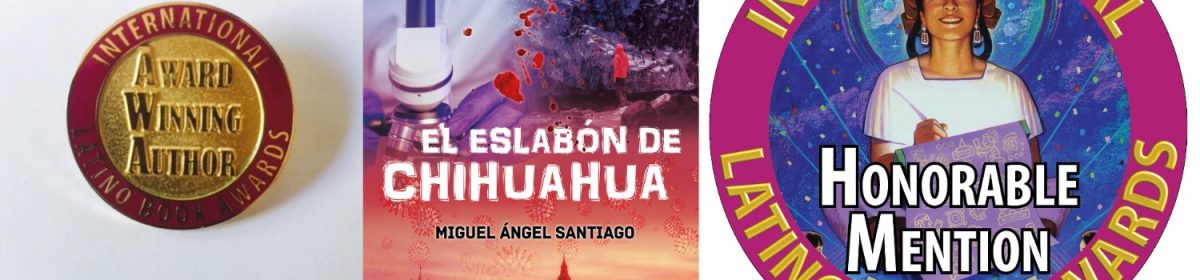Cuando yo era un chaval se puso de moda el bricolaje de MacGyver, un personaje protagonizado por Richard Dean Anderson. Un agente de inteligencia de la fundación Phoenix en una de las series más famosas de los años ochenta. MacGyver se dedicaba a ayudar a los buenos y acabar con los malos, por lo que el argumento no era muy disruptivo ni siquiera para la época. Lo que sí llamó la atención fue el método para conseguirlo.
MacGyver lo mismo arreglaba un agujero en el ala de un avión con un chicle masticado, que fabricaba un artefacto explosivo para volar una cerradura con una caja de cerillas y un trozo de plastilina. Lo sorprendente de cada capitulo eran dos cosas: la primera, que siempre tenía una ocurrencia disparatada a mano y, la segunda, que con un par de miradas alrededor encontraba los elementos necesarios para llevarlo a cabo. Y funcionaba, para hacer las delicias de sus millones de espectadores por todo el mundo.
Recordaba esto porque ando metido en materia de pequeñas reformas y acondicionamientos. Lo típico después de una mudanza. Soy consciente de que las minucias (colgar cuadros, cortinas, ajustar alguna madera rebelde etc) es un servicio «manitas» que se ofrece por Internet. Sin embargo, me parecía un oficio tan anodino, que incluso yo podía arriesgarme imitando a MacGyver con algunas de esas tareas domésticas. Craso error.
A mi alrededor hay cosas, quizá demasiadas, pero no es fácil encontrar un simple taco para la pared que coincida en grosor con algún tornillo y ambos con la broca de la taladradora. Es una fórmula matemática imposible. Y no digamos ya que el destornillador (ahora siempre son de estrella) no sea demasiado grande o pequeño. Lo habitual es lo contrario. Para mí colgar un cuadro es sinónimo de frustración, martillazo en un dedo de la mano y, posiblemente, un pie jodido al golpearme descalzo con la escalera plegable de metal.
Mundo aparte es lo de colgar cortinas. Si mis aspiraciones de parecerme a MacGyver acaban con un simple taladro en la pared, lo de las cortinas me recuerda al Apolo XIII: «Houston, tenemos un problema». No sé que habría sido de mí de haberme visto en aquella mítica nave camino de la luna. Chorreando oxígeno a todo meter, con menos luz que en el callejón del gato negro y tirando de envoltorios de chocolatinas para arreglar el quilombo. No sé cuantos grandes pasos habría dado después la Humanidad, pero yo no creo que hubiera dado ninguno más.